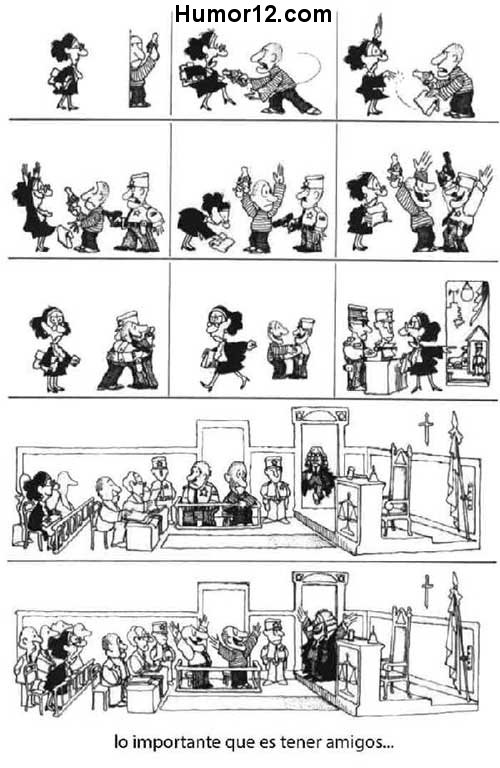“El juicio, el verdadero, el juicio justo, el juicio que no falla está solamente en las manos de Dios. Si los hombres, sin embargo, se encuentran en la necesidad de juzgar, deben tener al menos la conciencia de que hacen, cuando juzgan, las veces de Dios.”
Francesco Carnelutti, Las Miserias del Proceso Penal.
La noción de derecho penal de autor deviene de antigua data. Roxin ha definido a este concepto, clarificando que existe “cuando la pena se vincule a la personalidad del autor y sea su asocialidad y el grado de la misma lo que decida sobre la sanción. Lo que hace culpable aquí al autor no es ya que haya cometido un hecho, sino que sólo el que el autor sea tal se convierte en objeto de la censura legal”[1].
En resumen, para esta concepción de raigambre positivista-criminológica, la calidad o personalidad del autor constituye un elemento tipificante de la acción jurídicamente reprobada. Implica una perspectiva determinista de las personas, en las cuales se afirma su inexorable destino delictivo prescindiendo de su propia voluntad.
Ahora bien, habiendo hecho esta aclaración previa, podría sorprender a más de uno el afirmar que hoy en día se siguen sosteniendo tales doctrinas. Sin embargo, me inclino en esta postura.
Identifico este etiquetamiento criminal en dos formas distintas: respecto de determinados sectores y sociales y también mediante la utilización de términos lingüísticos ideados al efecto.
No es novedosa la identificación de pobreza – delito, pero la crítica que deseo resaltar recae en el supuesto carácter negador del libre albedrío de las personas de bajos recursos. Desde hace tiempo se demoniza en forma generalizada a este sector de la sociedad y el sistema penal pareciera estar destinado exclusivamente a tramitar causas no pocas veces rayanas al principio de insignificancia.
No escapa a esta cuestión que coadyuva a esta realidad la aplicación irrestricta de nuestro principio de legalidad procesal, pero éste es un tema más complejo y que escapa de este breve análisis.
Otro respecto constituye a los menores. Se afirma (en forma expresa o tácita) casi con una frialdad absoluta que los chicos aprovechan o abusan de su carácter de inimputables para cometer delitos en forma masiva, sin el menor respeto por los demás, ya sea de su propiedad o incluso de su vida. Este tipo de identificación de los menores como delincuentes no hace más que contribuir al mantenimiento de un derecho penal de autor.
Por otra parte, en lo referente al lenguaje, ya tuve oportunidad de expedirme con más detalle sobre ello, pero cabe resaltar que términos como “motochorros”, “salideras”, “raídes delictivos” (entre muchos otros) cumplen la perversa función de generar temor, e indirectamente proponer rápidas e incompletas reformas legales, muchas de ellas inconstitucionales por tipificar formas de vida, y no acciones independientes con tal de aplacar un clamor público de súbita inseguridad.
En conclusión, el etiquetamiento de ciertas personas como delincuentes en forma generalizada no hace más que retrotraer el sistema y el pensamiento humano a doctrinas ya superadas, que no hace falta aclarar, son totalmente impensables actualmente desde el ámbito de los derechos humanos, por ser claramente racistas e injustas. No olvidemos la vieja máxima que afirma que “toda generalización es discriminatoria”.
El delito es la punta del iceberg, es la consecuencia, el reflejo de una realidad social que no se soluciona con la inflación de figuras legales, sino que el mejor remedio, como diría cualquier médico, es la prevención.
[1] Roxin, Claus, “Derecho Penal, Parte General”, Tomo I, 2º Ed, 1999, pág. 176.